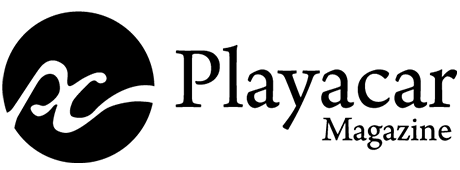Te odio, pero poco

La primera vez que escribí fue por impulso, mi conciencia no tuvo que ver en eso, fue por amor y lo hice pedazos.
Siempre pensé que escribir era una cobardía, una forma de tener miedo; nadie fue más implacable que yo conmigo mismo.
Escribía y destruía a sangre fría, metódicamente; la aniquilación de lo escrito era un proceso de depuración; una vez logré recuperar unas reminiscencias, una tarde de lluvia pude recolectar unas gotas de agua.
Escribo desde que tengo uso de pasión, en presente progresivo, en futuro imperfecto, en pasado participio.
Escribo por convicción y por vicio, a veces también por inercia, soy el autor material de todo lo que escribo.
Todo han sido estas manos, manantial y desierto, inquietud y sosiego, el café que me sorbo, la lluvia que me trago; estas manos y yo somos uno, y a veces fuimos dos o tres o nadie.
Escribir es sencillo, pero no es fácil.
Escribir me dispersa, me esparce. Quién tuviera las manos de una mujer que escribe una carta de amor.
Descubrí que lo que escribes tiene efectos secundarios, y no sólo te define, sino que te retrata, te identifica, incluso te imprime una marca.
El que escribe poesía por ejemplo, no lo hace por gusto, lo hace por influjo, bajo influencia.
El poeta escribe porque tiene que hacerlo, después con tenacidad y constancia encuentra la técnica.
Los poetas no deciden cuándo escribir ni dónde hacerlo, no tienen una hora determinada, un lugar favorito; a menudo se descubren escribiendo y sólo así, se encuentran.
Los poetas se caen y se hacen pedazos, se quiebran a cada rato, se mueren a cada rato, y a cada rato, qué bueno, renacen.
Supongo que algunas personas escriben por placer, deciden dónde y cuándo escribir, sin importarles si llueve, si se hizo de noche, si están a punto de arrojarse a un precipicio, o si se tiene algo atorado en alguna parte. Bienaventurados.
He vuelto a escribir como antes escribía, como ese antiguo vicio que contraje de joven, y soy un verso mojado, caído, cayéndose en fragmentos de agua.
He estado escribiendo de día y de noche, y no está bien, ya lo había controlado.
Pensé que podía escribir cuando quisiera y que cuando quisiera también podría dejarlo.
Podría hacerme de la vista gorda, escribir sin mesura y sin miedo, dejar que el cauce de mis dedos se derrame, que el agua de entre mis manos se desborde, que todo me inunde y que todo se ahogue.
Escribí un poema pequeño, dice te quiero.
La poesía hace conmigo lo que quiere, sabe mis secretos, me amenaza con decírselo a la gente.
¿Qué voy a hacer cuando mis manos dejen de escribir y mi voz no te alcance?
Desde el punto ciego de la noche te escribo, traigo un dejo de ti en las manos; tengo la intención de seducirte, toda la alevosía del verso anticipado; voy a dejar el poema que escribí al alcance de tus manos, en el rango de tu vista, a tus pies, para que hagas con él lo que quieras.
“Te quiero,
sin esperanza y sin miedo,
con los pies en la tierra,
con la mano que escribo.
Te quiero cuando me dices te quiero,
cuando no estoy contigo,
cuando quiero estar solo y también
cuando me alejo.
Te quiero con todo mi egoísmo,
con mis limitaciones,
con todos mis defectos
y todas tus fuerzas.
Te quiero y a veces te odio,
pero poco,
de mentira,
de dientes para afuera.
También te quiero cuando te olvido”. (sic)
Mi relación con la poesía sigue siendo muy frágil.
Tomé a la poesía trémula entre mis manos, me miró fijamente, como si quisiera decirme algo.
La primera vez que escribí fue por amor, la última también.